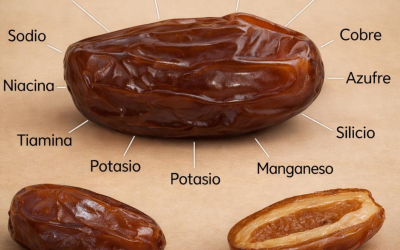Y en medio de ese dolor, nació una certeza: la tormenta pasaría, el sol volvería a salir, y ella, aunque rota, aprendería a levantarse de nuevo. Porque incluso las cicatrices más profundas, algún día, se convierten en señales de fortaleza.
Los días siguientes a la partida de Ricardo fueron un infierno silencioso.
La casa estaba demasiado grande, demasiado vacía. Cada rincón —el sofá, la mesa del comedor, la cama aún con el olor de él— era un recordatorio punzante de la traición. Mariana lloró hasta que sus lágrimas se secaron y solo quedó una sensación de vacío helado en el pecho.
Pero en medio de ese dolor insoportable, algo empezó a transformarse dentro de ella.
Un pensamiento persistente le repetía: “No puedo dejar que esta traición destruya el resto de mi vida.”
La primera semana fue la más dura. Mariana apenas comía, apenas dormía. Sus amigas se turnaban para visitarla, traerle comida, distraerla. Una de ellas le dijo:
—“Mariana, nadie merece tus lágrimas. Mucho menos alguien que no supo valorarte.”
Esa frase se le quedó grabada. Como una chispa en medio de la oscuridad.
Poco a poco, Mariana empezó a retomar el control. Se levantaba temprano, se vestía con esmero aunque no tuviera que salir. Llenó la casa de flores frescas, cambió las sábanas, pintó la recámara de otro color. Como si con cada cambio borrara una huella de Ricardo.
En el trabajo, se entregó más que nunca. Sus colegas la admiraban por su fuerza, sin imaginar la tormenta que había pasado. Los proyectos le daban un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Y cada vez que alguien reconocía su talento, Mariana sentía que recuperaba una parte de sí misma que Ricardo nunca había logrado destruir.
Tres meses después, estaba diferente. Sus ojos, aunque aún con cicatrices invisibles, brillaban con una nueva luz. Había adelgazado un poco, pero su porte era más firme, más seguro. Se había apuntado a clases de yoga y retomado la pintura, una pasión que había abandonado por años.
Una tarde, mientras pintaba frente a la ventana abierta, escuchó la lluvia caer. Esa misma lluvia que antes había acompañado su dolor ahora le parecía un renacimiento. Sonrió por primera vez sin sentir el peso del pasado.
No fue hasta entonces cuando Ricardo intentó volver.
Una noche, apareció frente a su casa, empapado por la lluvia, con los ojos rojos y una voz quebrada.
—“Mariana… me equivoqué. Perdóname. No puedo vivir sin ti.”
⏬️⏬️ continúa en la página siguiente ⏬️⏬️
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.